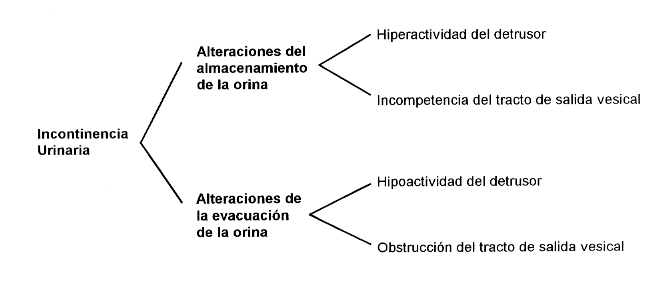
INCONTINENCIA
URINARIA- 2 da. PARTE
Prof. Dr. Villanueva
Victor José
Apoyados en los conocimientos
anatómicos y fisiológicos del tracto urinario inferior publicados
en el número anterior de esta revista, abordaremos ahora, la etiopatogenia,
fisiopatología y clínica de la pérdida involuntaria
de la orina. También, esbozaremos las estrategias de tratamiento.
Todo ello a nivel de un médico clínico de ancianos que debe
conocer este sindrome para poder colaborar con el urólogo y sin
pretender prescindir de él o reemplazarlo.
En esta etapa de la
vida aumentan las posibilidades de padecer incontinencia porque el envejecimiento
produce, habitualmente, modificaciones en este sector de la economía
que son factores de riesgo.
La fibrosis del detrusor
disminuye su distensibilidad, y su atrofia, la fuerza contráctil
y ambas merman la capacidad vesical de almacenamiento y vaciamiento de
la orina. A la primera contribuye la capacidad de cierre disminuida de
los esfínteres por las mismas causas o la falta de apoyo perineal
a la vejiga y uretra inicial en la mujer (prolapso genital) por los desgarros
posparto. A lo segundo, el agrandamiento de la próstata que comprime
la uretra en el hombre. Otra circunstancia predisponente es la variación
del ritmo urinario, que es normalmente durante la vigilia y al aparecer
micciones nocturnas en muchos ancianos anula su represión voluntaria
hasta poder ir al baño.
Todas estas circunstancias,
en su inmensa mayoría, no son capaces "per se" de desencadenar la
pérdida involuntaria de orina. Para ello es necesario la aparición
de diferentes agresiones, urinarias o extraurinarias, que actúan
transitoria o definitivamente. Así, tendremos:
Transitoria
Incontinencia urinaria
Definitiva
INCONTINENCIA
URINARIA TRANSITORIA:
En este tipo, suprimidas
las causas, desaparece la incontinencia. Las más frecuentes son:
Trastornos psiquiátricos:
estado confusional (delirium) y depresión. El mecanismo es la supresión
del control voluntario de la micción.
Infecciones urinarias:bajas
o altas con repercusión baja en la que por irritación de
las terminaciones nerviosas de las paredes vesicales se produce un aumento
de la frecuencia contráctil del detrusor con la consecuente polaquiuria,
tenesmo y urgencia miccional que no dan tiempo al paciente para ir sanitario.
Vulvitis y uretritis
atróficas (post menopáusicas) que originan los mismos
síntomas que en el caso anterior.
La inmovilidad y/o
debilidad que producen hipotonía de los esfínteres
uretrales con cierre defectuoso del cuello vesical, o hipotonía
del detrusor con sobreacumulación de orina en la vejiga y pérdida
por rebosamiento, independientes de la voluntad.
Drogas: algunas
actúan sobre el sistema nervioso central afectando el estado de
alerta con pérdida de la capacidad de contraer voluntariamente el
esfínter estriado de la uretra (derivados del opio, sedantes, barbitúricos,
neurolépticos). Otras drogas como los diuréticos, especialmente
los del Asa de Henle (fursemida) aumentan rápidamente la formación
de orina y determinan la llegada de un torrente de orina a la vejiga con
sobre distensión y aumento reflejo de la frecuencia contráctil
del músculo. Algunos fármacos con efecto anticolinérgicos
como los derivados atropínicos, antiparkinsonianos (biperiden: Akineton
y trihexifenidilo: Artane), antidepresivos tricíclicos (imipramina,
amitriptilina) y antihistamíminicos de primera generación
(difenhidramina: Benadryl, dimenhidrinato: Dramamine) producen paresia
vesical y actúan por el mismo mecanismo que la inmovilidad. Los
bloqueantes del calcio actúan como los anticolinérgicos.
Los estimulantes alfa adrenérgicos como la efedrina y los anfetamínicos
estimulan el tono del esfínter liso uretral, ocasionan retención,
sobre distensión hasta vencer le resistencia del esfínter
y pérdida por rebosamiento de la orina.
La constipación
prolongada con acumulación de gran cantidad de heces en el recto-sigmoides,
por mecanismo reflejo a través de la médula sacra, inhibe
el detrusor.
En la diabetes, la
poliuria por la glucosuria determina una sobre distensión de la
vejiga con aumento de la irritabilidad y aumento del automatismo.
En la insuficiencia
cardiaca y grandes várices de los miembros inferiores se
verifica la reabsorción de edemas con el decúbito con aumento
de la formación de orina a lo que se agrega la disminución
del control voluntario del esfínter estriado por el sueño.
INCONTINENCIA
URINARIA PERMANENTE:
Etiopatogenia y fisiopatología:
Para poder comprenderla
es importante conocer la etiopatogenia y fisiopatología. Previamente,
es necesario considerar tres hechos:
1) La micción comprende dos fases:
Clasificación de la incontinencia
urinaria permanente:
Sobre la base de las
dos fases de la micción, la evacuación involuntaria de la
orina se clasifica en:
Por alteraciones del almacenamiento de orina
Incontinencia
Urinaria
Por alteraciones de la evacuación de la orina
a) La incontinencia urinaria por el primer mecanismo puede deberse a:
Resumen de la clasificación
de la incontinencia urinaria permanente:
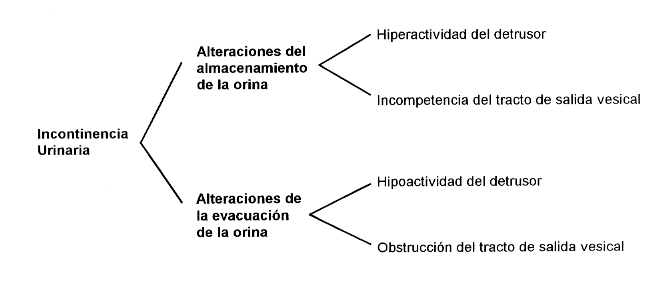
Estos dos grandes mecanismos con sus variedades pueden ser causados por enfermedades propias del aparato urinario, especialmente del tramo inferior y estructuras vecinas (próstata y periné); también vimos la participación que tiene el sistema nervioso en la función de la micción y esto explica que enfermedades nerviosas ocasionen incontinencia urinaria.
Enfermedades urológicas
Incontinencia
urinaria
Enfermedades neurológicas
Incontinencia por alteraciones del almacenamiento
de orina:
El tracto urinario
inferior es incapaz de retener la orina hasta que se pongan en juego los
mecanismos normales de la micción (la orina alcance un volumen de,
por lo menos, 300-350 ml con una presión intravesical mayor de 15
mm de mercurio). Generalmente, el vaciamiento del reservorio urinario se
produce con volúmenes y presiones mucho menores. Esta falla puede
producirse por dos mecanismos:
a´) Existe una exageración de la contractilidad del detrusor en frecuencia y amplitud creando una presión intravesical superior a los 15 mm. de Hg. Ello no otorga el espacio ni el tiempo para se acumule los 350 ml. de orina que normalmente desencadena el deseo miccional. Este incremento de la contractilidad se traduce en un aumento del automatismo y puede ser producido por:
Enfermedades neurológicas que liberan los centros parasimpáticos hipotalámicos, protuberancial o medular sacro de la micción del control inhibitorio de centros superiores: accidentes vasculares encefálicos, Enfermedad de Parkinson, lesiones destructivas u ocupantes de encéfalo, lesión medular por encima del segmento sacro.
Enfermedades urinarias que irritan el músculo liso vesical: cistitis, cáncer de la vejiga, cálculos vesicales, obstrucciones del tracto vesical de salida que inducen una respuesta exagerada del músculo detrusor tratando de vencer el obstáculo.
Estos dos mecanismos son los que más frecuentemente producen incontinencia urinaria en Geriatría.
a´´ ) La incapacidad de la vejiga para retener la orina se debe a que su cuello o la uretra proximal están abiertos durante la fase de llenado en lugar de estar cerrados. La actividad contráctil del detrusor es normal. Es frecuente en la mujer y rara en el hombre. En ella se instala por falta del apoyo que el periné presta a la base o parte posteroinferior de la vejiga y parte inicial de la uretra. Este apoyo es muy importante para contener la orina durante el esfuerzo ya que el aumento de la presión intraabdominal comprime el cuerpo y determinaría el vaciamiento del reservorio pero gracias al apoyo perineal que mantiene el cuello y la uretra en su lugar, y gracias a la dirección de la vejiga de arriba abajo y de atrás adelante, produce una angulación entre estos dos, por un lado, y el cuerpo vesical, por el otro, con lo que se cierra la comunicación entre ambos. Además, esa misma presión intraabdominal, también comprime el cuello vesical y el nacimiento de la uretra ocluyéndolos. Esta fisiopatología explica que la incontinencia se produzca solamente durante el esfuerzo. Las causas son el desgarro perineal durante los partos, la hipotonía e hipotrofia de los músculos por la desnutrición e inmovilidad, generalmente en mujeres logilíneas.
En el hombre, la incompetencia del tracto de salida se produce como secuela de cirugía pelviana (próstata, cuello vesical, recto) que lesiona los nervios pudendos y lleva a una parálisis fláccida del esfínter estriado de la uretra.
Incontinencia por alteraciones de
la evacuación de la orina:
En estas circunstancias
falla el mecanismo de vaciamiento de la vejiga sin que esté afectada
la capacidad de almacenar la orina. Es decir que hay retención de
orina y se produce lo que se llama micción por rebosamiento cuando
la presión intravesical supera la de los esfínteres. La orina
sale de la vejiga en forma pasiva y no activamente como en las alteraciones
del almacenamiento.
El trastorno puede
ser producido por dos mecanismos:
b´ ) Existe una hipoactividad del detrusor de tal forma que la orina se acumula en una vejiga fláccida. Sus causas son:
Enfermedades neurológicas: lesiones de la médula sacra que anulan los estímulos parasimpáticos para las contracciones del músculo liso: tumores, mielitis, traumatismos, abscesos. Interrupción de la conducción de los impulsos nerviosos como lesiones radiculares (hernia del disco intervertebral) y lesiones de los nervios periféricos (polineuropatía diabética).
Enfermedades urinarias: la atrofia y fibrosis del músculo liso luego de haber luchado contra una obstrucción baja de la vejiga, cuando se suprime dicha obstrucción como sucede en la hipertrofia de la próstata de larga evolución, ocasiona retención en la vejiga fláccida y micción por rebosamiento.
b´´ ) Existe una obstrucción orgánica o funcional en el cuello de la vejiga y/o uretra.
La obstrucción funcional se debe a una asinergia entre la contracción del detrusor y la relajación de los esfínteres durante la micción lo cual determina retención urinaria con la consiguiente distensión vesical y estimulación de su actividad contráctil. Aparece cuando existen lesiones nerviosas en el ámbito medular lumbar, dorsal o cervical en la cual la médula sacra liberada actúa en forma incoordinada sobre estos músculos. Esta obstrucción suele ser intermitente.
La obstrucción orgánica del cuello vesical y /o la uretra es permanente y sus causas son la hipertrofia y el carcinoma de próstata, la estrechez cicatrizal del cuello vesical o de la uretra y el enclavamiento de un cálculo.
Clínica de la incontinencia
urinaria permanente:
Comprende los siguientes
pasos:
1. Interrogatorio
2. Examen físico
3. Estudios complementarios
Interrogatorio:
Se debe investigar
antecedentes de enfermedades previas del aparato urinario, cirugías
o medicaciones que pudieran influir sobre el mismo. En las mujeres, completar
con sus antecedentes ginecoobstétricos. En lo referente a las micciones,
además de lo que relate el paciente, las sensaciones que tiene antes,
durante y después de las micciones, si hay que hacer esfuerzo para
iniciarla, las características del chorro (grosor y alcance), el
aspecto límpido o turbio de las orinas y el color. Se debe evaluar
el volumen evacuado para lo cual hay que preguntar al paciente el grado
de mojadura de la ropa interior o de la ropa de cama. Para la próxima
consulta se le debe pedir que confeccione una planilla en la que consigne
los horarios de las evacuaciones de orina y su volumen que abarque dos
o tres días.
Examen físico:
Comenzar con un examen
general somero.
Se efectuará
la puño percusión y palpación renal bilateral y controlará
la sensibilidad de los puntos uretrales superior y medio. Se percutirá
y palpará el hipogastrio. Se debe realizar un tacto rectal para
explorar el tono del esfínter estriado del ano, la existencia de
un bolo fecal y el estado de la próstata. El examen ginecológico
permite despistar la existencia de fístulas besico vaginales causantes
de la incontinencia o evidenciar un prolapso genital y con la realización
de un esfuerzo abdominal o un golpe de tos permite ver la salida de la
orina a través del meato uretral y el abombamiento de la pared anterior
de la vagina por un cistocele. La colocación de los dedos índices
en los fondo de saco vaginales al sostener la vejiga y no permitir su descenso
con el esfuerzo, anulan la pérdida de la orina.
Si el paciente siente
deseos de orinar se le debe pedir que lo reprima para ver si realmente
tiene incontinencia, y, si la hay preguntarle que sintió al perder
la orina. Si no hubo deseos de orinar, se debe pedirle que orine y el médico
colocará una de sus manos en el abdomen para verificar si hay pujos
lo que suele observar en la incontinencia por alteraciones del vaciamiento
de la orina. Si no hay deseo miccional se estimulará el paciente
pidiendo que de unos saltos, tosa y luego se comprima el hipogastrio. Si
se logra hacerlo orinar debe observarse las características del
chorro que permitirán diferenciar entre un problema de la acumulación
de la orina de uno de su evacuación. Finalizado esto, se determinará
si hubo residuo vesical postmiccional mediante la colocación de
una sonda. Normalmente no debiera haberlo, o, no superar los 100 ml. mientras
que en las alteraciones del vaciamiento hay abundante residuo debido a
la retención urinaria.
Se realizará
un examen neurológico, en especial la exploración de la médula
espinal lumbar y sacra. Fuerza del psoas iliaco (flexión de caderas
sobre el abdomen). Reflejos rotulianos. Reflejo anal (la estimulación
suave de la piel del ano con un trozo de algodón produce la contracción
del esfínter estriado). Su centro está en el 2º, 3º
y 4º segmentos sacros. Reflejo bulbo cavernoso: la estimulación
con el mismo método que el anterior en la superficie del glande
permite que un dedo ubicado en la raíz del pene (ubicada en el periné
) perciba la contracción de dicho músculo. Su centro es el
mismo que el anal.
Características clínicas:
Incontinencia por alteraciones del
almacenamiento de orina:
En esta clase de incontinencia
no hay obstrucción al flujo urinario de modo que el volumen perdido
es relativamente grande con buen alcance y grosor del chorro miccional.
Hay amplia mojadura de la ropa interior o de la cama. Suele haber urgencia
miccional (necesidad intensa de orinar que se continúa inmediatamente
de pérdida de la orina). Si se trata de una mujer, la pérdida
se verifica con los esfuerzos. En el primer caso, se trata de hiperactividad
del detrusor y aparece en cualquier momento del día y en cualquier
posición, en el segundo, incompetencia del tracto vesical de salida
, generalmente por prolapso genital y solo se instala cuando, además
del esfuerzo, el paciente está de pié, raramente durante
el sueño.
Cuando existe alguna
patología agregada de la vejiga o uretra, puede existir dolor hipogástrico,
polaquiuria y ardor o dolor uretral y hematuria terminal, inicial o uretrorragia.
Incontinencia por alteraciones de la
evacuación de la orina:
Cualquiera sea la causa
o mecanismo, hay retención urinaria, distensión vesical,
y, cuando la presión intravesical supera la del tono de los esfínteres,
pérdida de la orina. Es decir que hay incontinencia por rebosamiento
. Como no hay contracción activa del destrusor o ésta es
débil, o existe una obstrucción por debajo (cuello vesical,
uretra) que se opone a la salida del líquido, la pérdida
es pequeña porque inmediatamente la presión esfinteriana
iguala y supera a la de la vejiga. Estos trastornos explican que las pérdidas
urinarias sean de poco volumen, de corto alcance, se orine con esfuerzo
(pujos ); a veces, unos minutos después se vuelve a orinar escasa
cantidad (micción en dos tiempos). Además, el paciente aqueja
sensación de peso en el hipogastrio que no cede al orinar, y persistencia
del deseo miccional (tenesmo). También hay polaquiuria, diurna y
nocturna porque el remanente es grande y la presión intravesical
supera pronto a la esfinteriana y determina otra micción pero pronto
vuelve a repetirse el ciclo durante todo el día con la consiguiente
polaquiria. La cantidad de orina perdida moja muy poco la ropa o la cama
del paciente, a veces son unas pocas gotas. Si la vejiga está muy
distendida, el esfuerzo puede determinar una pequeña pérdida,
no comparable a la del prolapso genital. No existe urgencia miccional.
Al comienzo de las obstrucciones orgánicas del tracto vesical de
salida, cuando existe un detrusor con buena contractilidad, puede haber
una respuesta suya exagerada con lo que la incontinencia puede adquirir
algunas características de los trastornos por acumulación
pero como siempre existe retención de orina en mayor o menor grado,
se podrá comprobar la retención por la palpación y
percusión del hipogastrio y la colocación de una sonda vesical
para medir el residuo. En las parálisis o paresias del músculo
liso, se suele agregar disminución o pérdida de la sensibilidad
vesical de modo que el paciente puede no sentir molestia hipogástrica
alguna.
Laboratorio:
Más que para
diagnóstico, sirve para descubrir complicaciones de la incontinencia
urinaria: insuficiencia renal en algunos casos y/o infección en
otros. Los análisis solicitados son: análisis de rutina,
ionograma sérico y urinario, creatininemia o clearance de creatinina
y urocultivo.
Estudios por imágenes:
Aporta muchos datos
para el diagnóstico etiológico y las complicaciones. Los
primeros estudios a solicitar por ser lo más sencillos y económicos
son la Rx. Simple del árbol urinario, urografía excretora
con sus variantes y la ecografía urinaria completa. Para patología
por problemas del vaciamiento de orina son útiles la radiografía
simple (litiasis vesical), la cistografía postmiccional (patología
de la próstata) y la cistouretrografía retrógrada
(patología de la uretra). En caso de no poder utilizarse contrastes
yodados se recurre a la ecografía renoureteral y vesicoprostática
transabdominal y transrectal. Con estos elementos se puede llegar a un
diagnóstico bastante aproximado, y a veces, de certeza. La endoscopia
vesicouretral permite muchos diagnósticos cuando hay patología
causal o complicaciones. La TAC aporta pocos datos que no se hayan recolectado
con los métodos anteriores.
Estudios urodinámicos:
La uroflujometría
y la urodinamia son métodos que mensuran flujos y presiones, por
lo tanto, aportan datos funcionales con mayor exactitud que los estudios
de imágenes. Cuantifican las dos fases de la micción, el
llenado de la vejiga y su vaciamiento, que por otra parte pueden ser puestos
en evidencia en la mayor parte de los incontinentes pero informan del grado
de alteración y pueden mostrar combinación de dos o más
mecanismos en el mismo paciente cosa que a veces, alguno de ellos pueden
pasar desapercibidos.
TRATAMIENTO
Incontinencia transitoria:
En los trastornos psiquiátricos
la depresión y el estado confusional, al ser suprimidos, curan la
depresión. En cuanto a drogas antidepresivas, por su efecto anticolinérgico,
se preferirá los tricíclicos, controlando sus contraindicaciones
y efectos colaterales. En la confusión, se puede acudir a los neurolépticos
si la supresión de su causa no es suficiente. En caso de necesidad,
en el hombre se puede acudir a los dispositivos urinarios externos y uso
frecuente de los apósitos descartables (pañales), en la mujer,
si hay problemas con los apósitos, se puede indicar la sonda vesical
permanente o intermitente 2 a 3 veces por día. Se debe cuidar la
higiene de la zona lavándola cada mes que moje, secándola
y espolvoreando fécula o talco.
En la infección
urinaria baja o alta con síntomas bajos con polaquiuria, urgencia
miccional o tenesmo, además de los antibióticos se utilizará
anticolinérgicos como la oxibutinina o bloqueantes del calcio como
nifedipina.
En la uretritis y vulvovaginitis
atróficas además de las drogas anticolinérgicas, son
útiles los estrógenos con los mismos cuidados y dosis que
en la menopausia. Cuando no están indicado los efectos sistémicos,
se puede acudir a las cremas vaginales.
En la incontinencia
por poliuria hiperglucémica de la diabetes, se tratará de
normalizar la misma con la dieta, actividad física y las drogas
específicas.
En la incontinencia
nocturna por reabsorción de edemas se los combatirá con dieta
hipo sódica y diuréticos de acción corta administrados
por la mañana (fursemida). Si hay várices se utilizará
vendaje elástico de los miembros inferiores al levantarse de la
cama.
La inmovilidad se combatirá
con frecuentes cambios de decúbito y la repercusión fecal
con enemas, y, si hay necesidad, extracción manual del bolo fecal.
Incontinencia permanente:
Hiperactividad del detrusor:
a) Enfermedades neurológicas: no
existe tratamiento específico. Si cabe, se trata la enfermedad nerviosa
causal. En cuanto a la incontinencia en si, existe tratamiento sintomático.
En primer lugar, se
debe aplicar medidas no farmacológicas como el entrenamiento de
la vejiga en virtud del cual, conocido el ritmo evacuatorio urinario del
paciente por intermedio de la planilla de horarios que confeccionó,
se le pide que orine una hora antes de cada micción incontinente
para reducir el contenido intravesical y no dar ocasión que se desencadene
el automatismo del órgano que por estar exacerbado es desencadenado
por presiones y volúmenes menores a 15 mm. de Hg y de 350 ml. Con
esto se busca anular o disminuir la incontinencia. Conseguido ello, se
le pide que orine 30 minutos antes de la hora establecida para tratar de
bajar la frecuencia de micciones. En cuanto a las pérdidas nocturnas,
se debe restringir la ingesta líquida a partir desde el atardecer.
La medicación diurética se eliminará, en lo posible,
reemplazándolos por otra medicación. Si no se pudiera, se
elegirá la furosemida y se lo administrará por la mañana.
Si todo esto no es posible, se efectuará un cateterismo vesical
al acostarlo para dormir y/o colocación de algún dispositivo
urinario externo si se trata del sexo masculino. En la mujer solo cabe
el uso del cateterismo nocturno y el pañal descartable (material
absorbible cubierto por fuera por una lámina impermeable con aberturas
para el tronco y los miembros ajustadas a ellos en forma moderada). Cuando
por su estado mental, el paciente no puede colaborar en el entrenamiento
de la micción, se le estimulará llevándolo al baño
o en la cama misma por medio de la maniobra de Credé comprimiendo
suave y en forma progresivamente creciente el hipogastrio, regularmente
un tiempo antes de cada micción calculado por los familiares del
enfermo.
Recursos farmacológicos:
deprimen directamente el automatismo de la fibra muscular lisa, no adelantan
las micciones controladas a las incontinentes. Hay varias drogas:
Agentes músculo trópicos:
Actúan inhibiendo directamente la motilidad: Droga flavoxato: "
Bladuril " comprimido con 200 de la droga. Dosis: 200 a 300 mg por día.
Anticolinérgicos: inhiben
el parasimpático. Se prefiere los de mecanismo muscarínico
que por actuar sobre las terminaciones postganglionres tienen mayor selectividad
vesical. Droga: oxibutinina: " Ditropan", comprimidos de 5 mg. Dosis: 1
comprimido cada 8 – 12 hs. Una vez encontrada la dosis efectiva se puede
reemplazar esta preparado por "Ditropan UD" que requiere una sola toma
y viene en comprimidos con 5 - 10 y 15 mg de droga.
Bloqueantes del calcio: son de
acción directa como el flavoxato y se utilizan cuando este o la
oxibutinina no estan o no pueden indicarse. Drogas: diltiazem, nifedipina.
El primero viene en comprimidos de 60 – 90 y 120 mg: "Acalix" "Incoril"
y se debe administrarlos cada 8 a 12 hs. El Acalix AP o el Incoril AP son
preparados retard, de una sola toma, y vienen en comprimidos de 120 y 180
mg. En lo que respecta a Nifedipina, está "Adalat" cápsulas
de 10 mg que se debe administrar cada 6 - 8 hs y, una vez encontrada la
dosis útil, se puede reemplazarlo por "Adalat retard" 1 comprimido
de 20 mg cada 12 hs. o "Adalat oros" 1 comprimido de 30 mg. cada 24 hs.
Antidepresivos tricíclicos:
actúan como anticolinérgicos y son útiles en la depresión.
Droga: Imipramina: "Tofranil" grageas con 10 y 25 de droga. Dosis 10 mg
cada 8 hs. o 25 cada 12 hs. Llegando a 50 – 75 mg. por día. "Tofranil
PM" es un preparado de acción prolongada para la toma diaria de
una sola cápsula de 75mg .
Estas drogas están
contraindicadas, para el caso de las anticolinérgicas, en el glaucoma,
hipertiroidismo, hipotensión ortostática y cardiopatía
isquémica (imipramina), taquiarritmias. En el caso de los bloqueantes
cálcicos como el diltiazem, las bradiarritmias, disfunción
sistólica ventricular izquierda. El flavoxato tambíen puede
producir hipotensión arterial pues parece actuar a través
de la entrada del calcio a los miocitos. Todas las drogas deben comenzarse
a dosis pequeñas y se las aumentará lentamente hasta encontrar
la mínima dosis que mejore el cuadro y sin producir efectos colaterales.
Otra estrategia es combinar dos drogas que actúan por mecanismos
diferentes y con dosis menores a las habituales para cada una. Por ejemplo,
oxibutinina con flavoxato o la primera más diltiazem o imipramina
más diltiazem o flavoxato. En caso de obtener resultados pobres
y ser imprescindible anular o atenuar la pérdida urinaria como sucede
en un demente o deprimido con escaras por decúbito e infección
urinaria actual o anterior, se puede inducir una parálisis vesical
con la consiguiente retención urinaria y efectuar cateterismo vesical
una o dos veces por día.
Incompetencia del tracto vesical de
salida:
El caso más
frecuente es el prolapso vesical. En el hombre es muy rara la incompetencia
del mecanismo esfinteriano. El tratamiento curativo de la incontinencia
por cistocele es la cirugía (colpoperineorrafia) que trata de restablecer
la anatomía de la zona para reconstruir el piso pelviano y restablecer
el apoyo a la vejiga y uretra inicial. Si no se puede efectuar la cirugía,
existen recursos no farmacológicos y farmacológicos. En cuanto
a las medidas no farmacológicas están los ejercicios de fortalecimiento
muscular del periné. Se comienza con el esfínter estriado
para lo cual el paciente debe interrumpir voluntariamente la micción
durante 10 segundos varias veces por día (40 a 50). Una vez aprendida
la contracción del esfínter, proseguir con los elevadores
del ano e isquiocavernosos por medio de esfuerzos defecatorios y seguidos
con la contracción del esfínter estriado del ano. Todo ello
con la misma duración y frecuencia que en el caso del esfínter
urinario. Si estas medidas no dan resultado se puede agregar el uso de
los pesarios que son conos de material blando y que se colocan en el fondo
de saco vaginal. Prestan apoyo a la vejiga e impiden su descenso en la
posición vertical y con los esfuerzos. Otra forma de estimulación
del tono perineal es por medio de pequeñas descargas eléctricas
a través de electrodos colocados en la vagina y recto.
Tratamiento farmacológico:
La estimulación
del tono del esfínter liso de la uretra puede mejorar la contención
de la orina en la vejiga. Ello se puede lograr con drogas estimulantes
alfa adrenérgicas. La droga más usada es la efedrina o la
pseudoefedrina. Actualmente solo se consigue un preparado retard con 240
mg de la droga que se toma una vez por día: " Mex 24", envase de
6 comprimidos. Como droga simpático mimética está
contraindicada en el hipertiroidismo, taquiarritmias cardíacas,
glaucoma, psicosis maníaca, ansiedad. También se puede usar
la imipramina cuyo mecanismo de acción es la inhibición de
la recaptación de noradrenalina a nivel del esfínter liso
de la uretra. Su manejo es el mismo que en la hiperactividad del detrusor.
Incontinencia por hipoactividad del
detrusor:
Maniobras: la de Valsalva
(espiración con la glotis cerrada ) y la Credé (compresión
del Hipogastrio) durante el deseo miccional o regularmente cada 4- 6 hs.
aún si no hay ganas de orinar.
Medicación:
inhibición del tono del esfínter liso con una droga bloqueante
alfa adrenérgica como el terazosin o el doxazosin. El primero es
" Cardura " y viene en tabletas de 1 – 2 y 4 mg. Se comienza con 0 , 5
a 1 mg. cada 8 a 12 hs. y se va aumentando hasta llegar a 3 - 4 mg. por
día. Doxazosin: " Doxolbran ", viene en comprimidos con la misma
cantidad de droga y se maneja igual que terazosin. Estas drogas pueden
producir hipotensión arterial, taquicardia refleja y edema subcutáneo.
En caso de falla de
las medidas anteriores se efectuará cateterismo vesical intermitente.
Incontinencia por obstrucción
del tracto de salida de la vejiga:
La hipertrofia prostática
se cura con la cirugía pero la obstrucción se puede aliviar
al aliviar la tensión intraprostática reduciendo el tono
de las fibras musculares lisas que forman parte del estroma del nódulo
de hipertrofia y que impiden que esta pueda expandirse hacia fuera y se
alivie la compresión uretral. Ello se consigue con los bloqueantes
alfa adrenérgicos. También se puede reducir el tamaño
prostático con finasteride, un inhibidor de la enzima alfa reductasa
prostática que cataliza la transformación de la testosterona
en dihidrotestosterona necesaria para el crecimiento y proliferación
de las células epiteliales de los acinos de la glándula.
Los diversos preparados vienen en comprimidos de 5 mg y la dosis es de
5 mg por día: " Finasterin " " Proscar ".
La estrechez uretral
se trata con dilataciones del conducto o con uretrotomía. La del
cuello vesical con la resección del mismo. Previamente, se debe
descomprimir la vejiga con una sonda vesical permanente introducida por
vía uretral o por punción vesical suprapúbica.
En caso de falla de
la medicación prostática se acude al sondaje vesical intermitente
o permanente hasta que el paciente esté en condiciones para la prostatectomía.
BIBLIOGRAFIA:
Ir al Indice General Ir a la Tapa de la Revista Volver a la página de la Facultad