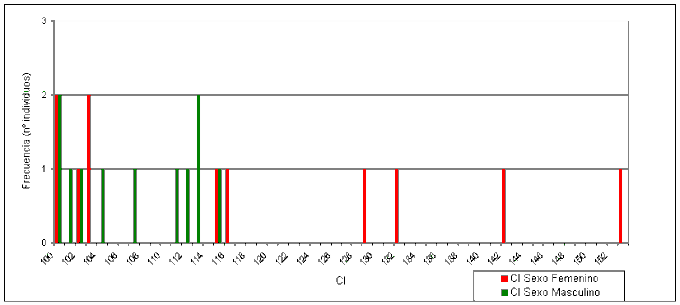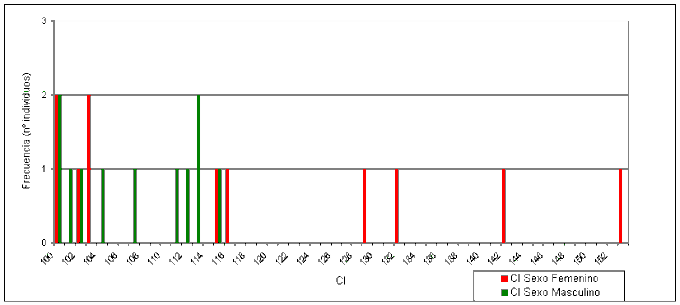
Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina - N° 126 – Abril 2003
Pág. 4-9
EVALUACION DEL DESEMPEÑO INTELECTUAL DE LOS ALUMNOS QUE SE POSTULAN PARA INGRESAR A LA CARRERA DE MEDICINA
Dra. Bioq. Patricia B. Said Rücker1,2, Dr. Jorge A. Chiapello1, Prof. María Etel Espindola de Markowsky2.
1
Unidad de Soporte Nutricional y Metabolismo, Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina.2
Cátedra de Introducción a las Ciencias Médicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina.
Resumen
Las características de un individuo están determinadas por factores genéticos y ambientales. Condiciones inadecuadas, pueden afectar su desarrollo cognitivo. Una forma de evaluarlo es determinando el coeficiente intelectual (CI).
Este estudio aborda esta determinación en los jóvenes postulantes para la carrera de Medicina, y la influencia de diversos factores sobre el mismo.
Los jóvenes con CI de 100 o mayor (normal o superior) fueron 10,53 %. Los valores resultaron similares en varones, pero más dispersos en mujeres. El nivel de educación de la madre o el padre individualmente no se asoció con el CI. Tampoco el hecho de ser universitarios, uno o ambos. El ambiente no se asoció al CI, 92,82% de los individuos había crecido en un ambiente urbano. Sólo 8,2 % evidenciaron necesidades básicas insatisfechas, que no se asociaron al CI. Ni la actividad laboral ni las horas de sueño diario influyeron sobre el CI. Un 59,1% de los jóvenes con CI de 100 o mayor, y 61% del resto no consumía alcohol. Los varones consumían más que las mujeres. (p<0,005) Este hábito no se relacionó con el CI, en ningún sexo. De los estudiantes con CI mayores, 90.09% no fumaba en el momento del estudio, y ni 73,00 % de aquellos con menores coeficientes, el fumar no se asoció con CI.
Las variables ambientales y de comportamiento social de los jóvenes no mostraron influencia definitiva sobre el desempeño intelectual. Una mayor casuística ampliará el horizonte que nos permitirá una mejor percepción de la realidad de nuestros estudiantes.
Palabras Clave: desarrollo cognitivo, jóvenes, factores sociales, comportamiento social
Key words: cognitive development, young people, social factors, social behavior
Introducción
Actualmente se acepta que las características de un individuo están determinadas por factores genéticos y ambientales.1 Si bien ambos son importantes, el ambiente puede ejercer gran influencia sobre el desarrollo del individuo, en particular el cognitivo. Si las condiciones sociales, de educación y de salud en las que crece un individuo no son las adecuadas, pueden ponerlo en desventaja en relación a su desarrollo cognitivo.
Existen diversos enfoques acerca del desarrollo cognitivo de un individuo. La teoría más conocida corresponde al psicólogo francés Jean Piaget, que surge de décadas de observación extensa de niños en su ambiente natural.2 Por otro lado, el psicólogo francés Alfred Binet se dedicó a la psicología de la inteligencia, junto con Teodoro Simon, desarrolló la primer prueba de inteligencia para niños de distintas edades, haciendo posible la medición general de la inteligencia.2 En base a esta prueba se han desarrollado distintas escalas de inteligencia, que evalúan el coeficiente intelectual (CI) de un individuo.
Debido a que las instituciones educativas necesitan evaluar el resultado de su gestión, un aspecto de la misma es conocer la situación en la cual se encuentra la población de individuos que se acerca a la universidad. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue evaluar el desempeño intelectual de los jóvenes que se postulan para ingresar a la Carrera de Medicina de nuestra Universidad Nacional del Nordeste. En este sentido, también se propuso determinar la influencia de factores relacionados a aspectos socio-económicos y de hábitos sociales sobre el desempeño intelectual de dichos jóvenes.
Material y métodos
Individuos en estudio.
Los individuos estudiados pertenecían a la población de estudiantes de Introducción a las Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina perteneciente a la Universidad Nacional del Nordeste.
La población estudiada estuvo formada por 209 individuos, de los cuales 140 eran mujeres (67 %), y 69 eran varones (33 %). El promedio de edad para las mujeres fue de 19,01 ± 3,42 años (Media ± 2 SD), con edad mínima de 17 años y máxima de 29 años. El promedio de edad para los varones de 19,72 ± 4,85 años (Media ± 2 SD), con edad mínima de 17 años y máxima de 28 años.
Criterios de exclusión de los individuos.
Se descartaron los alumnos que padecían cuadros infecciosos agudos de cualquier índole, signos y síntomas tales como dolor, síndrome febril, traumatismos agudos, cirugía reciente, etc.
Tipo de estudio.
Estudio transversal, de alcance local en el área capitalina.
Registro de datos.
La Unidad de Soporte Nutricional y Metabolismo elaboró la planilla de registro de datos con consignas de fácil resolución acompañada de el instructivo correspondiente. Las consignas se refirieron a necesidades básicas insatisfechas (NBI)3, a los hábitos sociales del individuo, a los antecedentes familiares y otros aspectos de interés. Los individuos fueron invitados a completar la planilla en forma absolutamente voluntaria y anónima.
Determinación del coeficiente intelectual (CI).
Se utilizó la Prueba de Butler-Pirie, considerando la escala Catell para su medición, en base a los desarrollos de Eysenck H.J. y en Catell R.B. 4,5 Esta prueba consta de 2 partes independientes llamadas pruebas, de una hora de duración cada una. La primera prueba estaba compuesta de 80 ejercicios, y la segunda (que se administró luego de un lapso de media hora de descanso) de 40 ejercicios. Cada ejercicio representó un punto y, luego de realizadas cada una de las pruebas, se obtuvo por separado el respectivo puntaje, trasladándolo a su correspondiente gráfico. El puntaje de ambas pruebas se promedió y estableció de esta manera el CI de cada sujeto estudiado. Existe relación entre las escalas Wechsler6 y Catell, un valor de 132 CI en la primera, corresponde a un valor de 148 CI de la última. En la población general, la normalidad está indicada por un valor mayor de 100. La experiencia indica que esta prueba debe presentar un valor de 110 para que un individuo logre obtener un título universitario, y 120 para que sea capaz de realizar un Doctorado. Las dos pruebas que se abordaron fueron seleccionados considerando la población de alumnos, ya que, por un lado se planteó un método de tipo numérico y, por el otro uno mucho más saturado con imágenes, vale decir, que suprimiendo al máximo toda influencia de la cultura.
Análisis de los datos.
Los datos fueron ingresados en archivos electrónicos, utilizando el Programa Epi-Info 2002. Para el tratamiento estadístico se utilizó ANOVA test de "t" para la comparación de las medias, y Chi cuadrado (Chi2) con odds ratio (OR) y sus intervalos de confianza (IC) para el contraste de proporciones.
Resultados
Los resultados son presentados de manera preliminar, en los jóvenes estudiados hasta el momento.
Los estudiantes eran originarios de la provincia de Corrientes 49,3% de ellos, Chaco 32,4 %, Formosa 6,6%, Misiones 5,6% y una minoría a otras provincias argentinas. Estos datos muestran el área de influencia de la Universidad Nacional de Nordeste.
La determinación del coeficiente intelectual se realizó en la población estudiada de 209 estudiantes. Sólo 22 individuos mostraron CI de 100 o mayor, siendo 10,53 % de la población total. (Tabla 1)
Discriminando por sexo, solo 11 de las 140 mujeres presentaron CI mayor o igual a 100. En los varones 11 estudiantes, de un total de 69, presentaron estos coeficientes (Tabla 2). La proporción de estudiantes con CI mayor o igual a 100 fue el doble en los varones respecto a las mujeres, pero no hubo asociación entre el sexo y el CI. (OR 0,44; IC 95% 0,18-1,11)
Se analizaron los valores individuales de los 22 sujetos de ambos sexos con CI mayor o igual a 100. En el grupo masculino el rango de éstos coeficientes fue de 100 a 115. Por otro lado, el grupo femenino presentó un rango de coeficientes de 100 a 153. Más aún, de las 11 mujeres 5 de ellas poseían CI mayores de 115, que es el máximo logrado por el grupo masculino (Gráfico 1). Es decir, los varones presentaron valores de CI similares entre sí, pero los coeficientes de las mujeres mostraron mayor dispersión. (Bartlett´s Chi2 = 10,62; p = 0,001) La media de los CI fue superior en el grupo femenino de estudiantes respecto al masculino, pero esta diferencia no fue significativa. (Chi2 ajustado: 1,487; p = 0,222)
Se estudió si el nivel de educación de la madre o el del padre tenía relación con el CI de los jóvenes estudiados. Las opciones eran básicamente respecto al nivel primario, secundario, terciario o universitario de los progenitores. Ninguno de los niveles de educación de la madre tuvo influencia, en forma individual, sobre el CI de sus hijos. Agrupando aquellos estudiantes cuyas madres habían tenido contacto con la universidad, ya sea que hubieran asistido o se hubieran graduado, se observó que esta circunstancia no estaba asociada con el CI de sus hijos. (OR 0,61; IC 95% 0,13 – 2,77)
Tampoco tuvo relación ninguno de los niveles de educación del padre, en forma individual, con el CI de los jóvenes. Se agruparon aquellos estudiantes cuyo padre estuvo en la universidad cursando materias o se graduó, pero esta condición no mostró asociación con el CI de los estudiantes. (OR 1,32; IC 95% 0,48 – 3,58)
El hecho de poseer su madre y su padre graduados en la universidad no estaba asociado con el CI del estudiante. (OR 1,32; IC 95% 0,19 – 5,66) La circunstancia de tener alguno de sus progenitores con un nivel educativo correspondiente al universitario tampoco se asoció con el CI. (OR 1,36; IC 95% 0,46 – 3,63)
Se analizó la influencia del ambiente en el que crecieron los individuos, ya sea rural o urbano, en el desempeño intelectual. Solo 1 estudiante de 22 con CI mayor o igual a 100 creció en un ambiente rural, siendo el 4,5%. Por otro lado, 14 estudiantes con CI menor a 100 crecieron en un ambiente rural, es decir 7,6%. De hecho, la mayoría de los jóvenes estudiados, 92,82 %, había crecido en un ambiente urbano. El ambiente, rural o urbano, no estuvo asociado con el CI de los individuos. (OR 0,58; IC 95% 0,03 – 3,55)
Las necesidades básicas insatisfechas se evaluaron por distintos parámetros del grupo familiar y de las condiciones de los estudiantes. En la población estudiada se observó 8,2 % de individuos con NBI. Hubo 2 individuos con CI igual o mayor a 100 que presentaron NBI, ambos de sexo masculino, y 14 en el grupo de menor CI, dando proporciones similares. Las NBI no estuvieron asociadas con el CI de los estudiantes. (OR 1,13; IC 95% 0,16 – 4,76)
Se intentó establecer si la actividad laboral influyó sobre el desempeño intelectual de los estudiantes. La proporción de jóvenes que desempeñaba algún trabajo fue 13.6 % y 11.2 %, en los jóvenes con CI mayor o igual a 100 y en el otro grupo, respectivamente. La actividad laboral no influyó sobre el CI. (OR 1,23; IC 95% 0,27 – 4,22)
Se evaluaron los hábitos relacionados con el sueño en los estudiantes con CI mayor o igual a 100 y en los de menores coeficientes, los primeros dormían 7,27 ± 2,48 horas diarias, y los segundos 7,19 ± 1,39. No hubo diferencia entre las horas de sueño diario en uno y otro grupo, según su CI. (p = 0,79) Tampoco entre varones y mujeres. (p = 0,237)
Al indagar sobre el consumo frecuente de bebidas alcohólicas como cerveza, vino u otras, se observó que la mayoría de los jóvenes no consumía bebidas alcohólicas. Tanto el grupo de CI mayor o igual a 100, como el de CI menor a 100, arrojó resultados similares, 59,1% y 61% respectivamente. (OR 1,06; CI 95% 0,42 – 2,62)
Los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas fueron distintos en individuos de sexo masculino y femenino. Más de la mitad de los varones posee este hábito, mientras que sólo 1 de cada 3 mujeres consume bebidas alcohólicas (Chi2 ajustado: 7,83 p<0,005).
De las mujeres que consumían alguna bebida alcohólica, solo 2,2 % eran jóvenes con CI mayor o igual a 100, aún así éste hábito no se relacionó con el coeficiente de las jóvenes estudiadas. (OR 0,19; CI 95% 0,01 – 1,16) Por otro lado, 22,2 % de los varones con el hábito de beber presentaban altos coeficientes, pero el consumo de bebidas alcohólicas no tuvo influencia sobre los CI de los individuos. (OR 2,72; CI 95% 0,67 – 13,82)
Se determinó como influía el hábito de fumar en el CI de los jóvenes estudiados. En el grupo de estudiantes con CI mayor o igual a 100, 90.09% de los jóvenes no fumaba en el momento del estudio. Por otro lado, 3 de 4 alumnos con CI menor a 100 no fumaba cuando se realizó el estudio. No hubo asociación entre el hábito de fumar y el CI. (OR 0,27; IC 95% 0,04 – 1,05) Estratificando por sexo tampoco se observa asociación entre el hábito de fumar y el CI. (OR 0,25; IC 95% 0,05 – 1,16) Tampoco estuvo asociado el hecho de haber fumado alguna vez, previamente al estudio, y el CI. (OR 0.50; IC 95%: 0.17-1.40)
Discusión
En la actualidad se acepta que la capacidad intelectual de un individuo está determinada por una combinación de la herencia y del ambiente.1 En este sentido, estudios genéticos proveen evidencia que indica que el desarrollo cognitivo está influenciado por la herencia y por factores ambientales de igual modo.7 Aunque la herencia no es variable, los factores ambientales pueden influenciar la expresión de las características heredadas, como aumentar el desarrollo intelectual. La estimulación del aprendizaje, la contención y los desafíos que se le presentan al individuo desde su edad temprana desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de sus talentos. De este modo el ambiente ejerce gran influencia en este aspecto. Problemas de salud, sociales o de educación., como una estimulación tardía del aprendizaje, o desórdenes en el desarrollo físico, pueden tener una acción deletérea sobre el desarrollo cognitivo del individuo, y ponerlo en desventaja en relación a los logros posibles a lo largo de su vida.
Existen diversos enfoques acerca del desarrollo cognitivo de un individuo. En 1952 el psicólogo francés Jean Piaget publicó su teoría del desarrollo cognitivo, siendo la más conocida y con mayor influencia acerca de este tema.2 Esta teoría surgió de décadas de observación de niños en su ambiente natural. Él consideró al conocimiento del niño compuesto por "esquemas", es decir, por unidades básicas de conocimiento usadas para organizar experiencias pasadas y que servían de base para la comprensión de otras nuevas.. De acuerdo con Piaget, el desarrollo cognitivo involucra el continuo intento de lograr un balance entre asimilación y acomodación que llamó equilibrio. Para Piaget, el desarrollo cognitivo ocurre en una serie de cuatro etapas, con niveles de pensamiento cada vez más sofisticado y abstracto, relacionadas con la edad.
Aunque otros investigadores sostienen que las cuatro etapas en el desarrollo no son tan constantes, ó que no todos los niños logran cada etapa a la edad prevista por Piaget, éste es la figura más importante de la investigación sobre el desarrollo del niño y algunas de sus ideas siguen considerándose precisas, incluyendo los cambios en el pensamiento a lo largo del tiempo, la tendencia del niño a ser cada vez más lógico y menos egocéntrico a medida que crece, la asimilación y acomodación, y la importancia de un aprendizaje activo basado en cuestionamiento y exploración.
Debido a que las instituciones educativas necesitan evaluar el resultado de su gestión, se ha estudiado el desarrollo cognitivo de los individuos. Justamente, para un programa de educación del gobierno francés fue desarrollada la primer prueba de inteligencia por el psicólogo Alfred Binet junto a Teodoro Simon. 2 Binet fue el primer científico en investigar la capacidad mental, se interesó por la sicología de la inteligencia, y sus diferencias, y creó un laboratorio especial donde aplicó una serie de pruebas para evaluar el desarrollo intelectual. Luego expandieron la prueba de inteligencia a una serie de pruebas para niños de distintas edades, haciendo posible la medición general de la inteligencia.
Posteriormente, el psicólogo americano Lewis Terman, de la Universidad de Standford, usó el modelo de Binet-Simon como base para la creación de la Escala de Inteligencia Stanford Binet. Más tarde el psicólogo clínico David Wechsler desarrolló las Escalas de Inteligencia Wechsler que consideraba la existencia de distintos tipos de inteligencia. Existen distintas escalas según la edad: para chicos y para adultos.6,8 Las Escalas de Wechsler reemplazaron el puntaje único según la edad mental, dividiéndolo en dos, una sección verbal y otra de capacidades no verbales (de desempeño), para hallar la combinación de fortalezas y debilidades particulares de cada individuo que se sometiera a la prueba. También se usa la prueba de Butler-Pirie para la evaluación del CI, considerando la escala Catell, que guarda interrelación con la de Wechsler. El fundamento teórico se sustenta en los desarrollos de Eysenck H.J. y en Catell R.B.4,5 La escala de Catell está avalada internacionalmente y, es una de las más aplicada en todo el mundo. Su evaluación está estandarizada y probada en Mensa, organización internacional con sede en Oxford, que agrupa a personas con muy elevados CI.
En algunas de estas pruebas existe el concepto de "edad mental", sosteniendo que la inteligencia puede ser expresada en términos de edad. Pero en la actualidad los puntajes son calculados solo por comparación con el desempeño de individuos de la misma franja de edad y no en relación con otras edades.
Muchos critican a las pruebas de CI aduciendo que son realizadas según costumbres y vocabulario de la cultura dominante. Todavía existe la controversia respecto a la medición del CI, ya que algunos sostienen que éste está determinado genéticamente y esencialmente no cambia, y otros se oponen a esto. Por otro lado, los puntajes del CI han aumentado dramáticamente, especialmente los relacionados a laberintos y rompecabezas debido a la familiarización de los individuos con éstos ya que han sido incorporados a juegos, textos, e inclusive a la educación formal. Esto es reflejo de la influencia del ambiente sobre el CI.
Estas pruebas pueden ser usadas beneficiosamente para descubrir diferencias individuales en el procesamiento de información de los estudiantes.9 De este modo los educadores podrían ser capaces de asesorar a los estudiantes, indicando estrategias para maximizar su potencial individual. Además, un estudio longitudinal en la población americana ha demostrado que aquellos individuos con los mayores CI eran menos propensos a dejar sus estudios secundarios, a estar desempleados, a pertenecer a la franja poblacional que está por debajo del límite de pobreza, y tenían más probabilidad de obtener un título universitario.10
En la población total de jóvenes estudiados sólo la décima parte presentó coeficientes intelectuales considerados normales o superiores, es decir 100 o mayor. Sin embargo, el hallazgo de individuos con CI menor a 100, no indicaría excluyentemente un desempeño intelectual menor. Debido a que la prueba fue voluntaria y anónima, podría estar indicando menor interés por la realización correcta de la prueba en un grupo muy importante de los individuos estudiados, característica ésta que podría afectar su desempeño futuro si persistiera en forma permanente. Así mismo, podría indicar falta de espíritu de colaboración con el estudio, si bien se indicó explícitamente la importancia del mismo. Otra causa posible es la influencia de factores como preocupación, falta de tiempo, o la falta de compromiso, ya que el estudio no proporcionaba al alumno ningún beneficio concreto en relación al desarrollo de sus estudios. En este sentido, sería conveniente promover el compromiso por parte del alumnado para obtener más colaboración y así, mejores resultados.
No es claro si existen diferencias en el CI de individuos de distinto sexo.10 En este estudio hubo cierta tendencia a ser mayor la proporción de varones con CI igual o mayor a 100, y a ser superiores los valores de los coeficientes en mujeres, pero no fueron concluyentes. Por este motivo, proseguir con el estudio permitiría saber si estas tendencias se confirman.
Por otro lado, un estudio realizado por y col. en niños con desnutrición temprana, halló sólo 9,1 % de niños con cociente intelectual normal, y determinó que el desarrollo psicológico e intelectual infantil no está determinado solamente por la cuestión alimentaria, sino que intervienen otras variables socio-ambientales.11
Uno de estas variables podría ser la educación de los progenitores. Sin embargo, el nivel de educación de la madre o el del padre individualmente, no tuvo relación con el CI de los jóvenes estudiados. Tampoco el hecho de ser universitarios, uno o ambos. Es factible que los jóvenes tengan interés por el estudio estimulados por sus padres, tanto en los casos donde buscan un nivel de educación superior a ellos, como en los casos en los imitan.
El ambiente donde creció la mayoría de los estudiantes fue el urbano, no hubo asociación con el CI. Otro aspecto importante de la población estudiada fue que una fracción pequeña de ellos presentó NBI, esto no se asoció con el CI de los jóvenes evaluados.
Tanto el nivel de educación de los padres, como el ambiente urbano o rural, así como la presencia de NBI, fueron factores socio-ambientales incluidos en el estudio. Si bien éstos no habrían condicionado el desempeño intelectual, se continuará su estudio.
La proporción de jóvenes que trabajaba fue similar en los grupos de CI mayor o igual a 100 y en el otro, sin afectar los coeficientes. Tampoco las horas de sueño diarias los afectó. Debido a la juventud de la población estudiada, es probable que tengan mayor capacidad para recuperarse de esfuerzos relacionados al estudio y al trabajo.
El consumo de alcohol está incrementándose en la población joven a nivel mundial.12 Sin embargo, un hecho muy notable fue que más de la mitad de nuestros estudiantes no consumía bebidas alcohólicas. Inclusive, se verificó una diferencia entre individuos de distinto sexo, las mujeres consumían menos bebidas alcohólicas que los varones. Estas observaciones podrían deberse a factores sociales o religiosos que no favorecían el consumo de alcohol, esto sería más acentuado en jóvenes de sexo femenino. Tampoco tuvo relación el hecho de haber fumado alguna vez con el CI de los estudiantes. Aunque el consumo de alcohol o el fumar no se asoció con el CI de los jóvenes estudiados, se necesitaría proseguir el estudio para evaluarlo más extensamente.
En este estudio se pudo constatar el área de influencia de la Universidad Nacional del Nordeste, particularmente de su Facultad de Medicina, en todo el noreste argentino.
Hasta el momento, las variables ambientales y de comportamiento social de los jóvenes no mostraron influencia definitiva sobre el desempeño intelectual de los estudiantes evaluados.
Una mayor casuística se ampliará el horizonte que nos permitirá una mejor percepción de la realidad de nuestros estudiantes.
BIBLIOGRAFIA
Lohman, D.F. (1989). Human intelligence: An introduction to advances in theory and research. Review of Educational Research, 59(4), 333-374.
Gale Encyclopedia of Childhood & Adolescence. Gale Research, 1998.
El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Ferer, JC, Maucero X. Serie de Estudios estadísticos y prospectivos Nº 7, LC/L 1491-P/E, 2001.
Los Test de Inteligencia. Butler, E y Pirie, M Ed. Deusto (Barcelona) 1992.
Estructura y Medición de la Inteligencia. Eysenck, Hans J. Ed. Herder ( Barcelona) 1983.
Wechsler, D. (1981). Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Genetics, environment and cognitive abilities: review and work in progress towards a genome scan for quantitative trait locus associations using DNA pooling. Plomin R, Craig I. Br J Phych 2001, 178 (suppl. 40): s41- s48.
Wechsler, D. (1997). Weschsler Adult Intelligence Scale-III. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Carpenter, P.A., Just, M.A., & Shell, P. (1990). What one intelligence test measures: A theoretical account of the processing in the Raven Progressive Matrices test. Psychological Review, 97 (3), 404-431.
Differences in mental abilities. Deary IJ. BMJ 1998, 317: 19 – 26.
La estimulación incide tanto en el intelecto como en la nutrición. CEREN. La Nación 24/12/02 http://www.lanacion.com.ar/02/12/24/sl_461316.asp.
Health promotion for adolescents in primary care: randomised controlled trial. Walker Z, Townsed J, Oakley L, Donovan C, Smith H, Hurst Z, Bell j, Marshall S. BML 2002, 325: 524 – 529.
Tabla 1: Individuos según su CI.
|
Sexo |
CI <100 |
CI =100 |
total |
||
|
|
Numero de individuos |
Proporción (%) |
Numero de individuos |
Proporción (%) |
|
|
Femenino |
129 |
92,14 |
11 |
7,86 |
140 |
|
Masculino |
58 |
84,06 |
11 |
15,94 |
69 |
|
Global |
187 |
89,47 |
22 |
10,53 |
209 |
Tabla 2 : Individuos con CI mayor o igual a 100, discriminados por sexo.
|
Sexo |
CI =100 Número de individuos |
Promedio de CI ± 2 SD |
Diferencia |
p |
|
Femenino |
11 |
117,727 ± 2 (18,666) |
10,636 |
p = 0,222 NS |
|
Masculino |
11 |
107,091 ± 2 (5,873) |
|
|
|
Global |
22 |
112,409 ± 2 (14,559) |
- |
- |
Gráfico 1: Distribución de los coeficientes de los jóvenes con CI mayor o igual a 100, según el sexo.